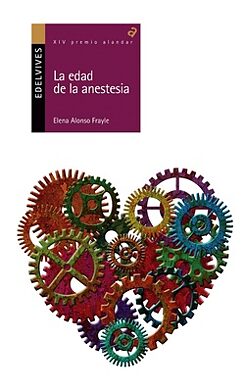La edad de la anestesia
Virutas olvidadas en un cajón
(Fragmento de LA EDAD DE LA ANESTESIA, págs. 71-74)
A veces se me saltaban las lágrimas por cosas muy bobas, como cuando veía a la madre y al padre del niño calladito que se sentaba a mi mesa en el comedor —los Haupt— esperar con las manos entrelazadas a que su hijo saliera de la piscina, para correr a abrigarlo amorosamente con un albornoz. Por supuesto, no había nadie que me sostuviera a mí el albornoz cuando salía de la piscina, aterida de frío; me escabullía rápidamente hacia el banco donde tenía la toalla, cruzando los dedos para que Jan no anduviera por ahí, porque me daba mucha vergüenza que me viera en traje de baño. Era muy consciente de mi aspecto desgarbado, mis piernas delgadas, mi aire deslucido y escuálido, sobre todo en esas primeras semanas tras la cirugía; de la blancura de mi piel que, más que germánica, parece ártica, con una variedad tonal que a veces pienso que recuerda a la de un cadáver. Por no hablar de la cicatriz rojiza que me recorría el pecho de arriba abajo, que ya he mencionado antes. Pero, por suerte, Jan no solía aparecer por la piscina en el turno de mi natación, porque a esas horas andaba atareado ayudando en el kindergarten.
En una ocasión las lágrimas se me saltaron de la manera más tonta, y fue precisamente en el kindergarten de los pequeños. Me acerqué por allí con la esperanza de encontrarme con Jan, pero no lo vi. En su lugar, una de las monitoras leía un cuento a unos niños, que la escuchaban arrobados, sentados en corro a su alrededor. Me acerqué a escuchar, yo también, y de inmediato, reconocí el cuento que estaba leyendo la chica: El gigante egoísta, de Oscar Wilde. No sé si lo conocéis. Trata de un gigante, una especie de ogro dispuesto a sabotear los buenos sentimientos, que prohibía a los niños jugar en su jardín, por lo que a este nunca llegaba la primavera. Un día, sin embargo, el amor de un niño conmueve el corazón del gigante, pero ya es demasiado tarde para rectificar. El ogro muere lamentándose por todo el tiempo que perdió, lamentándose por esa existencia egoísta que mantuvo su corazón bajo la escarcha perpetua del invierno, sin permitir que la primavera floreciera para él, ni que entrara la belleza en su vida. Ya sé, ya sé: así contado suena bastante cursi; pero la verdad es que es un cuento muy bonito o a mí me lo parece, tal vez porque mi madre me lo leía a menudo cuando yo era pequeña.
A ella, a medida que se acercaba el desenlace, se le iba trabando la voz y las frases le salían entrecortadas y con gallos. Trataba en vano de recobrar la entereza y que yo no notara que estaba a punto de llorar, pero la voz se le quebraba sin remedio al llegar al final, a ese momento en que al gigante, ya viejo, le atravesaba un ramalazo de bondad, justo cuando ya era tarde para todo. Yo, por entonces, me preguntaba por qué lloraba mamá en ese pasaje. Por qué, si había triunfado el bien, que era lo que confusamente había aprendido a intuir que perseguían los cuentos: aleccionar a los niños haciéndonos creer que al final siempre ganan los buenos. Por qué, entonces, esas lágrimas de mamá, pensaba, si al final el gigante se hacía bueno y triunfaba la bondad. No entendía. Después, cuando ya no fui una niña, un día se me ocurrió volver a leer ese cuento y por fin me pareció comprender de dónde venía la tristeza de mamá. Pero para mí también se había hecho tarde: ya era mayor y al misterio se lo había tragado para siempre la deserción de mi infancia.
Cuando volví a oír ese cuento en el kindergarten de la clínica y vi a todos aquellos niños absortos y maravillados, me puse a llorar como una tonta. No sé por qué lloraba en realidad. No sé si echaba de menos a mi madre, o a Marga, o incluso a mi padre, que había construido su vida en otro lugar, ya tan al margen, tan extranjero de mi presente y de mi futuro. Ahí estaba yo, lloriqueando como una huerfanita. Me restregué a duras penas los lagrimones con el dorso de la mano. Tal vez, se me ocurrió entonces, lo que echaba de menos era ese tiempo en el que yo también era una niña que escucha un cuento embelesada, una niña que aún ignora ciertas cosas, por ejemplo, que en la vida no siempre ganan los buenos. Más aún: que es muy difícil definir en qué consiste eso de «ganar». ¿Ganábamos los que salíamos triunfantes de una operación, los que volvíamos de uno de esos sueños narcóticos que procura la anestesia? ¿Perdían los que se quedaban para siempre en la mesa de operaciones? ¿Ganaban los bebés que llegaban sanos al mundo? ¿Perdíamos los que nacíamos marcados por la enfermedad? ¿Cuáles eran las reglas que regían esa carrera en la que unos ganan y otros pierden? ¿Quién había escrito esas reglas? ¿Y por qué?
Autora
Elena Alonso Frayle (Bilbao, 1965) es Licenciada en Derecho y Economía por la Universidad de Deusto y Máster en Estudios Europeos por la Universidad de Nancy, pero desde 2008 se dedica por completo a la actividad literaria. Ha residido en Senegal, Argentina, Tailandia y Mongolia, aunque la mayor parte de su vida adulta ha transcurrido en Alemania. En la actualidad vive en La Paz, Bolivia.Más...